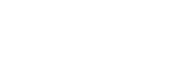Regular no debe significar restringir, y proteger no puede ser sinónimo de vigilar.
El Proyecto de Ley 210 de 2024 Cámara/ 083 de 2023 Senado propone crear entornos digitales “sanos y seguros” para niños, niñas y adolescentes. Aunque su propósito puede parecer incuestionable, el enfoque que adopta resulta problemático: utiliza conceptos imprecisos, impone responsabilidades desmedidas a familias y organizaciones, y abre la puerta a restricciones arbitrarias de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la intimidad y el acceso a la información.
Llama la atención la forma en que define el “entorno digital sano”. Términos como “contenido inapropiado”, “conductas dañinas” o “tratos inadecuados” aparecen sin ningún desarrollo técnico o legal. Esta vaguedad puede traducirse en prácticas de censura preventiva, especialmente por parte de plataformas o servicios que, ante el temor de sanciones, opten por moderar en exceso. Las consecuencias de esto serían graves para niñas, niños y adolescentes que buscan información sobre temas sensibles, como salud sexual, derechos humanos o diversidad sexual y de género.
Además, el proyecto propone una idea de “corresponsabilidad” que no solo es inexacta desde el punto de vista legal, sino que podría generar efectos contraproducentes. Al señalar expresamente a las organizaciones de la sociedad civil como responsables de garantizar los derechos de la niñez en entornos digitales, desconoce el rol subsidiario que estas tienen dentro del marco jurídico colombiano. Esta interpretación podría usarse para exigirles tareas que le corresponden al Estado, o incluso para deslegitimar su labor de crítica, denuncia o acompañamiento autónomo.
Una preocupación central sobre este proyecto es la carga que se impone a las familias. Varios artículos convierten a padres, madres y cuidadores en los principales responsables de la supervisión y la garantía del uso seguro de tecnologías digitales. Aunque estos actores son claves en el acompañamiento, la propuesta desconoce el contexto en el que viven muchas familias colombianas, especialmente aquellas encabezadas por mujeres: jornadas laborales extendidas, informalidad, brechas de acceso y escasa alfabetización digital. Estas son realidades que no se resuelven con mandatos legales. Imponer deberes sin respaldarlos con políticas públicas es trasladar responsabilidades estatales a quienes menos recursos tienen, profundizando desigualdades existentes.
A esto se suma una preocupación jurídica: el proyecto otorga al Gobierno Nacional una obligación genérica de garantizar todos los derechos de la niñez en el entorno digital. Sin criterios claros ni mecanismos de control, esta disposición podría ser usada para justificar medidas que limiten derechos fundamentales por vía administrativa. Cuando se trata de derechos como la libertad de expresión o la intimidad, la Constitución exige que cualquier restricción se tramite mediante leyes estatutarias, no a través de actos reglamentarios. La ambigüedad de esta redacción genera un riesgo de intervenciones desproporcionadas y sin control democrático.
Otro aspecto alarmante es la creación de un sistema nacional de monitoreo para proteger a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Aunque suena bien en el papel, la propuesta es tan amplia y poco detallada que podría habilitar mecanismos de vigilancia masiva, recolección excesiva de datos o uso de inteligencia artificial para predecir comportamientos. La falta de claridad sobre los límites, las salvaguardas, los mecanismos de control y el uso posterior de los datos hace que esta medida pueda terminar siendo más punitiva que protectora. De hecho, involucra a entidades como el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, lo que refuerza el enfoque de control y penalización por encima del acompañamiento pedagógico.
El texto también debilita las garantías existentes al modificar implícitamente el estándar constitucional para restringir derechos. La Corte Constitucional colombiana ha desarrollado un test de proporcionalidad riguroso que debe aplicarse cuando una medida restringe derechos fundamentales. Este test implica evaluar, de manera secuencial: (i) si la medida restrictiva busca una finalidad constitucional, (ii) si es adecuada respecto del fin, (iii) si es necesaria para la realización de e, revisando que no exista una alternativa que garantice el cumplimiento del fin limitando en menor medida el derecho que se ve restringido y (iv) si es estrictamente proporcional en relación con el fin que busca ser realizado, lo que implica un no sacrificio de valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se pretende satisfacer (T- 269 de 2002, T-595 de 2017, Auto A-110 de 2019, entre muchos otros). El proyecto de ley propuesto no solo evita mencionarlos, sino que propone criterios vagos como “equilibrio” o “basado en evidencia”, sin procedimiento ni mecanismos de verificación. A esto se suma el riesgo de que plataformas privadas o actores no estatales terminen tomando decisiones que deberían corresponder al legislador o al juez constitucional.
Incluso desde el punto de vista operativo, el proyecto presenta problemas serios. No es claro a quién se le aplican sus disposiciones: habla de “plataformas digitales”, “servicios de internet”, “proveedores de servicios digitales” y una larga lista de tecnologías que incluye desde algoritmos hasta realidad aumentada. Esta falta de precisión no solo genera confusión, sino que podría terminar afectando de forma desproporcionada a proyectos comunitarios, desarrollos locales o herramientas de anonimato y cifrado que cumplen funciones clave para la participación y la protección en línea.
En todo este planteamiento normativo no se ha tenido en cuenta la opinión de los propios niños, niñas y adolescentes. El proyecto fue formulado sin su participación, a pesar de que el derecho a ser escuchados está reconocido tanto en la Constitución como en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta omisión no es solo una falla de procedimiento, sino una pérdida de legitimidad: quienes mejor conocen las oportunidades, riesgos y desafíos del entorno digital son precisamente quienes lo habitan a diario. En muchos contextos, además, los NNA son quienes enseñan a sus familias a usar la tecnología; al ignorar ese saber y esa experiencia, el proyecto refuerza una idea de infancia pasiva y desprotegida, que no se corresponde con la realidad.
En lugar de legislar desde el miedo o el control, lo que se necesita es una política pública que reconozca a niñas, niños y adolescentes como actores activos, que les garantice condiciones para usar la tecnología de manera autónoma y segura, y que acompañe a las familias con medidas reales: conectividad, educación digital, apoyo institucional y respeto por los derechos. Regular no debe significar restringir, y proteger no puede ser sinónimo de vigilar.
Acompáñanos en @Karisma en X, Fundación Karisma en Facebook y YouTube, y @karismacol en Instagram y Tik Tok.
Si por algún motivo esta entrada no es accesible para tí, por favor escríbenos a comunicaciones@karisma.org.co y haremos los ajustes que estén a nuestro alcance para que puedas acceder al contenido.
Indícanos el título del contenido en el asunto del correo, por ejemplo: Entornos digitales para niñas, niños y adolescentes: lo que el Proyecto de Ley 210 no debe dejar de lado.
Es fundamental poner el tema en la agenda y nutrir la conversación. ¿Trabajas en un medio de comunicación? Escríbenos a comunicaciones@karisma.org.co