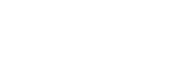El Proyecto de Ley 139 de 2024/Cámara propone prohibir la comercialización, distribución, uso y porte de símbolos, imágenes o prendas asociadas a personas condenadas por delitos, con el argumento de combatir la apología al crimen y transformar la percepción de Colombia en torno a su historia de violencia. Aunque la intención de avanzar hacia una cultura de paz puede ser loable, el camino escogido plantea serios riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión y el debate democrático.
Uno de los principales problemas del proyecto es su definición ambigua de “apología del delito”. La falta de precisión jurídica en este tipo de normativas abre la puerta a interpretaciones arbitrarias que podrían terminar silenciando opiniones legítimas, restringiendo el derecho a la crítica y afectando a periodistas, defensores de derechos humanos o ciudadanos que cuestionan las acciones del Estado o de grupos armados. En una democracia, el derecho a expresarse, incluso cuando el discurso es provocador o incómodo, está protegido mientras no exista una incitación directa y concreta a la violencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al respecto: la criminalización de expresiones relacionadas con el terrorismo o el crimen solo es admisible cuando hay una incitación intencional y directa a cometer actos violentos, con una relación verificable entre el discurso y el riesgo de su materialización. Aplicar normas penales por “apología” sin este estándar no solo es desproporcionado, sino peligroso. En Colombia, donde la protesta y la disidencia política a menudo enfrentan estigmatización, este tipo de legislación puede convertirse en una herramienta de censura.
Además, el proyecto contempla una atribución especialmente delicada: le concede al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) la facultad de remover y evitar la circulación de contenidos que promuevan simbología relacionada con el narcotráfico, el terrorismo o crímenes de lesa humanidad; esto sin establecer criterios claros, mecanismos de control ni garantías de debido proceso. Que una entidad del Ejecutivo tenga el poder de decidir qué puede o no circular en internet sin supervisión judicial crea un precedente muy grave para la libertad de expresión, sobre todo en contextos donde los gobiernos han utilizado estas herramientas para silenciar a la oposición o a medios críticos.
En el caso de normas que afectan directamente el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el trámite legislativo debe seguir el procedimiento de ley estatutaria. Esta exigencia no es un formalismo, ya que garantiza un debate amplio, mayorías cualificadas y un control previo de constitucionalidad. Saltarse ese proceso reduce los niveles de protección democrática y habilita la aprobación de normas que pueden ser inconstitucionales o desproporcionadas.
Si bien es necesario cuestionar la normalización o romantización de figuras asociadas con la violencia o el crimen en la cultura popular, este tipo de transformación social no se logra mediante prohibiciones amplias y punitivas. La exaltación de estas figuras en la música, el cine o las redes sociales responde a dinámicas complejas de exclusión, desigualdad y falta de alternativas. Intentar borrar estos símbolos sin un enfoque pedagógico, sin inversión en memoria histórica y sin una estrategia estructural, es condenar el síntoma sin tratar la enfermedad.
Hay ejemplos valiosos de estrategias preventivas que pueden servir como punto de partida. La campaña “Pilas Ahí”, impulsada en 2022 por la Secretaría de Educación de Bogotá, buscó prevenir la violencia en entornos escolares fomentando una cultura de paz. De forma similar, programas de la Policía Nacional en regiones como Nariño han trabajado en la protección de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha abordado de forma específica la normalización del delito desde un enfoque cultural y simbólico. Lo que se necesita son propuestas educativas sólidas, procesos de memoria que reconozcan la complejidad del conflicto colombiano y espacios de participación ciudadana que permitan resignificar lo que se recuerda y cómo se recuerda.
Prohibir símbolos sin contexto, sin pedagogía y sin participación es una forma de silenciar, no de transformar. Si el objetivo es construir una narrativa colectiva que reconozca las heridas del pasado pero también proyecte un futuro distinto, el camino debe ser el de la educación, el debate y la protección de las libertades fundamentales.
Acompáñanos en @Karisma en X, Fundación Karisma en Facebook y YouTube, y @karismacol en Instagram y Tik Tok.
Si por algún motivo esta entrada no es accesible para tí, por favor escríbenos a comunicaciones@karisma.org.co y haremos los ajustes que estén a nuestro alcance para que puedas acceder al contenido.
Indícanos el título del contenido en el asunto del correo, por ejemplo: Libertad de expresión en riesgo: hablemos del Proyecto de Ley 139.
Es fundamental poner el tema en la agenda y nutrir la conversación. ¿Trabajas en un medio de comunicación? Escríbenos a comunicaciones@karisma.org.co