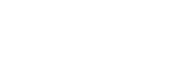El Proyecto de Ley que busca crear el Banco Nacional de Perfiles Genéticos con fines de investigación judicial, hoy en trámite de control previo por parte de la Corte Constitucional, se presentaba como una herramienta para fortalecer la justicia penal, especialmente en casos complejos o de difícil esclarecimiento. Sin embargo, su formulación plantea serias preocupaciones desde el punto de vista de los derechos humanos, en especial en relación con la intimidad, la presunción de inocencia, el tratamiento de datos sensibles y el uso proporcional de tecnologías invasivas.
Uno de los aspectos que más nos preocupa del proyecto es la amplitud excesiva de los delitos que permitirían la inclusión de perfiles genéticos. En lugar de concentrarse en hechos de alta gravedad o con justificación clara para este tipo de medidas, como homicidios o delitos sexuales, el proyecto incluye una lista extensa que abarca toda clase de tipos penales, desde el título I al título IV de la parte especial del código penal. Esta cobertura desbordada convierte una medida excepcional en una práctica común, normalizando la vigilancia genética incluso en casos que no representan un riesgo evidente para la seguridad pública o la investigación penal.
Además, el diseño normativo permite la recolección y almacenamiento de datos genéticos de personas que no han sido condenadas. Basta con que una persona este imputada, indiciada o incluso sujeta a medida de aseguramiento para que se autorice la toma y conservación del perfil. Esto significa que, sin una sentencia firme, el Estado puede tratar a una persona como si fuera culpable, contrariando el principio de presunción de inocencia y equiparando el estatus procesal de un indiciado con el de un condenado. El artículo 14 de este proyecto permite que el juez ordene la toma de muestra genética incluso si no impone medida de aseguramiento, lo que acentúa la lógica de criminalización preventiva.
El proyecto también prevé la conservación de estos datos en escenarios en los que ya no exista razón legal para mantenerlos. Si una persona resulta absuelta, o si el proceso penal es archivado o precluido, el perfil genético debería ser eliminado automáticamente. Sin embargo, el artículo 22 introduce una excepción que permite mantener la información si la persona tiene antecedentes por alguno de los delitos listados en el artículo 2 ((Títulos I a IV de la Parte Especial del Código Penal, así como a los artículos 229 (lesiones), 240 (hurto calificado), 244 (hurto agravado), 245 (receptación), 343 (amenazas), 344 (constreñimiento ilegal) y 365 (fabricación y tráfico de armas)). Esta excepción es profundamente problemática: perpetúa una forma de castigo simbólico y administrativo que contradice la finalidad del banco, vulnera el derecho al habeas data y obstruye la posibilidad de reintegración social de quienes ya cumplieron o no fueron condenados.
El acceso a esta base de datos es otro tema sensible. Aunque el proyecto afirma que será restringido, la lista de entidades y funcionarios con acceso es amplia: personal de Medicina Legal, fiscales, policías judiciales y defensores. No se contempla un sistema robusto de trazabilidad ni auditorías independientes que garanticen que los usos de la información sean legítimos y proporcionales. En ausencia de controles externos o sanciones efectivas por uso indebido, el riesgo de abusos o filtraciones es real, más aún si se considera que los datos genéticos son una de las formas más sensibles y permanentes de información personal.
También es preocupante que el proyecto contemple el ingreso de perfiles genéticos de víctimas, funcionarios encargados de la toma de muestras y personas que entregan su información de manera “voluntaria”. Si bien podría pensarse que el consentimiento basta para justificar estas incorporaciones, lo cierto es que, en contextos de violencia estructural o conflicto, esta práctica puede facilitar la vigilancia biopolítica y el uso discriminatorio de datos. En el caso de las víctimas, la inclusión de su perfil en una base estatal sin garantías sólidas puede generar revictimización y poner en riesgo su seguridad o su intimidad.
Aunque la lucha contra la impunidad y la mejora de la investigación penal son objetivos legítimos, estas metas no pueden alcanzarse a costa de los derechos fundamentales. La creación de un banco de perfiles genéticos requiere estándares altísimos de necesidad, legalidad, proporcionalidad y control. El diseño del proyecto, ahora ley, no solo no los cumple, sino que puede abrir la puerta a una infraestructura de vigilancia genética con muy pocas restricciones y demasiadas posibilidades de uso indebido.
En lugar de avanzar hacia una justicia más efectiva, este proyecto podría sentar las bases para un sistema que normaliza la recolección masiva de datos sensibles, expone a personas inocentes a tratamientos estigmatizantes y debilita las garantías procesales en nombre de una eficiencia que, en realidad, no está demostrada. Una política de esta magnitud exige debate público, consulta con expertos en derechos humanos, control judicial riguroso y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con los principios constitucionales que deben guiar toda intervención estatal en la esfera más íntima de las personas: su información genética.
Acompáñanos en @Karisma en X, Fundación Karisma en Facebook y YouTube, y @karismacol en Instagram y Tik Tok.
Si por algún motivo esta entrada no es accesible para tí, por favor escríbenos a comunicaciones@karisma.org.co y haremos los ajustes que estén a nuestro alcance para que puedas acceder al contenido.
Indícanos el título del contenido en el asunto del correo, por ejemplo: Perfiles genéticos y derechos humanos: riesgos del nuevo banco nacional.
Es fundamental poner el tema en la agenda y nutrir la conversación. ¿Trabajas en un medio de comunicación? Escríbenos a comunicaciones@karisma.org.co