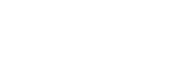El Proyecto de Ley 321 de 2024, que busca garantizar una vida libre de violencia digital sexual, se presenta como una iniciativa necesaria y oportuna. Sin embargo, su formulación actual deja serias dudas sobre su capacidad de respuesta real y efectiva frente a las múltiples expresiones de violencia digital por razones de género que afectan a mujeres, personas LGBTQ+ y otras poblaciones vulnerables en Colombia. A pesar de su promesa de protección, el proyecto cae en varios errores que limitan su alcance, invisibilizan realidades diversas y pueden incluso ser contraproducentes desde una perspectiva de derechos.
Nos preocupa el énfasis casi exclusivo en la vía penal como respuesta frente a esta violencia. Aunque el castigo a los agresores puede ser parte de la solución, la experiencia y los testimonios de las víctimas muestran que la ruta judicial muchas veces no es accesible, ni adecuada, ni reparadora. La dificultad para identificar a los responsables, el desconocimiento técnico de las autoridades, la revictimización durante el proceso y la falta de atención oportuna son parte del panorama cotidiano. Esto sin contar que muchas agresiones digitales ocurren en entornos transnacionales o se producen de forma masiva, lo que hace que perseguir penalmente cada caso sea impracticable. La justicia restaurativa, por su parte, ni siquiera es mencionada como una alternativa válida.
Tampoco se cumple con el llamado que hizo la Corte Constitucional en la sentencia T-280 de 2022, en la que exhortó al Congreso a legislar con una visión integral que incluyera no solo la penalización, sino también la prevención, protección, reparación y prohibición de la violencia de género digital. El proyecto no utiliza siquiera el término “violencia de género” en su objeto ni desarrolla una comprensión estructural del problema. Al limitarse a “las mujeres”; sin reconocer la diversidad de identidades que también enfrentan estas violencias; deja fuera a personas trans, no binarias, y otras que han sido sistemáticamente invisibilizadas, pese a ser blanco frecuente de agresiones. Esta omisión compromete la eficacia de cualquier medida que se proponga, por más bienintencionada que sea.
Además, la forma en que se clasifica la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos como un atentado a la intimidad sexual es reduccionista. Este tipo de actos no solo violan la privacidad, sino que constituyen una forma de violencia sexual con impactos profundos en la vida de las víctimas. Al tratarlo como un daño a la intimidad y no como una agresión a la integridad sexual, el sistema penal corre el riesgo de trivializar el hecho, desestimando su gravedad. Esta categorización también puede impedir que se investigue y sancione adecuadamente, e impide que se reconozca la violencia digital sexual como una extensión contemporánea de las violencias sexuales tradicionales, facilitada por las tecnologías.
Por otro lado, incluir el “daño en el entorno digital” como una nueva categoría dentro de la Ley 1257 de 2008, sin articularlo con los tipos de violencia ya existentes, puede generar confusión. En vez de entender que lo digital es un escenario donde ocurren violencias sexuales, psicológicas o económicas ya reconocidas, el proyecto lo trata como una forma aislada de daño. Esto fragmenta la comprensión del fenómeno y puede llevar a respuestas institucionales descoordinadas o insuficientes.
En términos técnicos, el delito que se propone tiene problemas de redacción y aplicación. Su cercanía con el delito de injuria por vía de hecho podría generar conflictos al momento de judicializar los casos: si un juez considera que se trata de una conducta similar, optará por aplicar la figura con menor pena, como exige el principio de favorabilidad. Esto haría que el nuevo tipo penal sea prácticamente inaplicable, dejando a las víctimas sin la protección que se pretende ofrecer.
A esto se suma una preocupación relevante en materia de libertad de expresión. El tipo penal propuesto se formula de manera amplia; incluye términos como “datos de contenido íntimo” o la posibilidad de bloquear, eliminar o destruir contenidos de manera inmediata. Esto podría ser utilizado para silenciar investigaciones periodísticas o denuncias ciudadanas de interés público. Sin salvaguardas adecuadas, este mecanismo de remoción de contenidos puede facilitar la censura, afectando la circulación de información legítima sobre hechos de corrupción, violencia institucional o abusos de poder. La ley, así redactada, se convierte en una herramienta ambigua que podría proteger a los agresores más que a las víctimas, si se emplea con fines distintos a los que originalmente se buscaban.
Incluso la propuesta de incluir un agravante por fines extorsivos repite una conducta que ya está prevista y regulada bajo el delito de extorsión en el Código Penal. Esto introduce redundancias innecesarias que pueden debilitar la claridad normativa y generar conflictos jurídicos en su aplicación.
En resumen, este proyecto pierde la oportunidad de consolidar una política pública integral y transformadora contra la violencia de género digital. Se enfoca en una respuesta punitiva que muchas veces no responde a las necesidades reales de las víctimas, ignora la diversidad de identidades que deben ser protegidas, y plantea disposiciones imprecisas que podrían afectar otras libertades fundamentales como la expresión o el acceso a la información.
Lo que se necesita es una ley que parta de una mirada interseccional, que reconozca la violencia de género digital como una manifestación contemporánea de desigualdades estructurales, y que articule mecanismos de prevención, educación, atención integral y justicia restaurativa. Una ley que escuche a las víctimas, que no las revictimice y que entienda que el entorno digital, como cualquier otro, debe ser un espacio de dignidad, autonomía y libertad para todas las personas.
Accede a los comentarios completos aquí o puedes consultar el siguiente PDF:
Acompáñanos en @Karisma en X, Fundación Karisma en Facebook y YouTube, y @karismacol en Instagram y Tik Tok.
Si por algún motivo esta entrada no es accesible para tí, por favor escríbenos a comunicaciones@karisma.org.co y haremos los ajustes que estén a nuestro alcance para que puedas acceder al contenido.
Indícanos el título del contenido en el asunto del correo, por ejemplo: Por una ley que atienda la violencia de género digital de manera integral: comentarios de la Coalición Libres y Conectadas sobre la Ley Olimpia
Es fundamental poner el tema en la agenda y nutrir la conversación. ¿Trabajas en un medio de comunicación? Escríbenos a comunicaciones@karisma.org.co